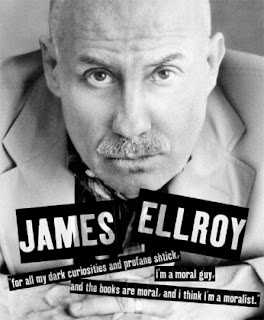Desde fines del 2005 no terminaba una novela. Factores, muchos: trabajos que quitan la inspiración, la lucha constante de madurar o seguir siendo artista, ciertos alejamientos con mi barrio, amigos y demás cosas a las que uno pertenece y que le dan sentido a la vida, dolorosos episodios de desarraigo, el sexo o la falta de él, según sea el caso...
Hay quienes dicen que dejar una novela inconclusa no es gran drama, otros que es casi un sacrilegio. Todo depende. Depende de que tanto te importe o con cuanta facilidad puedas pasar a otro tema, a otra obra, a otra chica, a otro hábito...
Terminando de escribir el triller, Campamento Amistad, como conclusión de casi tres años de creación ininterrumpida y una especie de bonus track de la trilogía Lima Ilegal, pensé tomarme cierto receso para hacer cosas menos interesantes, pero, supongo, más lucrativas, sin embargo no pude evitar soltar una historia que se me ocurrió una de esas trasnochadas frente al televisor, la comida y la ansiedad por tener que escribir algo.
Veía un talk show, nacional, muy malo, sobre adolescentes problemáticos. Dramones con moraleja. Pero me llamó la atención el testimonio de una chica (de la cual sólo aparecía su silueta para proteger su identidad), no dijo nada original realmente, la vida en si no suele serlo, pero hubo algo en ese momento, una conección, me sentía inquieto, bordeábamos la madrugada, hacía calor y necesitaba una historia que contar, entonces ella me sorprendió con aquella mezcla: rebeldía, despreocupación adolescente, secretos, evasión, melancolía, dulzura, fragilidad, abuso sexual, etc. Una historia conocida pero que por primera vez escuchaba con tanto humanismo, sinceridad, quizás fuese el único caso real del programa.
Entonces, tuve una idea. Una idea un poco diferente a la de mis anteriores obras. Simplemente quise entrar en ella, en esa chica a la que sólo se le veía la silueta, y dejarme llevar, que ella me guiase y me dijese porqué, me mostrase su sensualidad y su tristeza. Cuando la vida es dura ya no vuelves a ser el mismo, no del todo, pero ciertas personas conservan algo, algo que se resiste a romperse, algo que no se termina de manchar. Esa chica de la tele me enseñó eso. Me di cuenta de que era hora de abrir un nuevo cuaderno.
No me fue difícil, en un principio, retomar mi ritmo de trabajo creativo: aún podía pasarme horas escribiendo, material o metafísicamente, sin tener a todo un ejército atrás de seres queridos y algún que otro metiche que nada tenía que ver en el asunto, haciéndome sentir que no hacía más que perder el tiempo estúpidamente.
Algo de razón tienen. Supongo que si aceptas la realidad como algo no traumático y con sentido, no existe motivo alguno para querer escribir.
Ese no era mi caso. Quería escribir. En realidad estaba escribiendo, y ya empezaba a llevar años haciéndolo, pero la gasolina tenía que acabarse tarde o temprano.
La novela relataba una parte fundamental de la vida de la protagonista, Verónica, desde su adolescencia de barrio interrumpida por una violación, su supervivencia como prostituta, y un hijo y un amor que le dan una última posibilidad para volver de su viaje a las tinieblas. Todo aderezado con la cuota de libido, acción, criollismo y denuncia social que suelo aplicar en mis trabajos, sólo que en esta ocasión, la esencia de la novela parecía radicar más en los personajes mismos que en las situaciones que los rodean. Como dije, quise meterme en Verónica y creo que lo conseguí, dejando lo que a mi manera es un manifiesto feminista y sexual en tiempos de capitalismo salvaje y pensamientos corporativos.
Pero no encontraba el final. Había trabajado un noventa por ciento de la novela y no podía verlo, no sabía a donde ir... exactamente: parecía una metáfora de mi vida. Publiqué una segunda novela en esa época y no podía terminar la actual. Me faltaba una última idea, que terminase con todo o abriese la puerta a la esperanza. Daba igual, me sentía como para cualquier cosa, pero aún así tenía que elegir correctamente. Escribir marca, no es algo que superes tan fácilmente, no es cuestión: ya está terminado, pasemos a otro tema.
Tuve que dormir muchas noches con Verónica para encontrar el final escribiendo frenéticamente durante todo diciembre, (tras casi un año de para), en noches iluminadas por luces navideñas, despertándome en la madrugada antes que la idea se fuese, viendo un amanecer, viendo otro, tachando papeles, fumando papeles, recordando melodías y sensaciones que entraban por la ventana de pronto, en medio de cierto vértigo, mi mujer poniendo el anuncio de empleos del diario sobre mi cuaderno, yo sacándolo de encima, volviendo al siguiente párrafo y ya sabes, toda esa mierda: algo bueno tiene que salir de todo esto.
Y salió. Verónica aún no está oleada y sacramentada, Verónica ni siquiera llevará ese nombre cuando se edité, pero Verónica me llegó a dar la respuesta. Allí está, falta maquillar y perfumar un poco, pero allí está. Encontré lo que buscaba. Me siento satisfecho.
Muchos saben toda la entrega que pongo en esto. Sólo algunos lo valoran. Una vez más va por ellos.
Aquí una muestra del inicio de la novela que acabo de terminar.
“Me gustaría tener un hijo pronto”
Aquella frase encabezaba el artículo sobre una joven cantante y actriz argentina muy de moda. Y aunque la frase no le decía mucho, la volvió a leer mientras que con un dedo delineaba la nariz recta, los labios jugosos y las mejillas rosadas de la actriz. Una chica bella sin duda. Verónica pensaba que una mujer bonita debía comportarse como tal en todo momento. Como una profesión o una vocación artística.
La argentina decía algunas cosas sobre sus mascotas, sobre sus últimas vacaciones junto con su familia, del nuevo álbum que estaba escribiendo y, por su puesto, de su interés por tener un hijo con su actual pareja ¡Y sólo tenía 19 años! Todos tenemos sueños. Pero esos sueños en boca de Verónica no importaban a nadie. A ella le pedían que estudie, trabaje y se deje de cojudeces.
–¡Vero, las compras, por favor! –el grito de su hermana mayor se sobrepuso al de la música de Menudo que sonaba en su pequeño radio cd. Verónica tiró el periódico al piso, se puso sandalias y fue a comprar. Claro que era la sexta vez que su hermana se lo tenía que pedir.
Le daba flojera salir de casa, pero quedarse en ella también era aburrido. Recién en la calle se dio cuenta de que el día era claro a pesar de estar por caer la tarde. Sabía que no era tan atractiva como la argentina pero allí, en su barrio, le bastaba para llamar la atención de los chicos que últimamente la saludaban con cierto respeto porque sabían con quien paraba.
La bodega quedaba a dos cuadras y media de su casa. En realidad había una bodega en la esquina y otra a la espalda, como en todo barrio de clase media – baja pero ella siempre buscaba excusas para caminar un poco más y buscar a Cobra.
La bodega de Rosita olía a verduras como siempre. Era pequeña, llena de letreros publicitarios y productos que estaban apretados o colocados uno detrás de otros.
–Señora, una bolsa de detergente, una de arroz, medio kilo de perejil, uno de limones y cinco Montanas.
La vieja Rosita demoró varios minutos en embolsar el pedido.
–Eres menor de edad, no deberías fumar –aconsejó la anciana, mientras le entregaba el vuelto a Verónica.
–Son para mi hermana.
–Ella no fuma.
Verónica no respondió nada y salió de la bodega. Prendió un cigarrillo. Se detuvo en la esquina, frente al taller de mecánica: un lugar lúgubre, donde sonaba salsa a volumen bastante elevado y abundaban almanaques pasados y recientes con fotos de calatas promocionando líquido para frenos.
El Chino se acercó a ella con las manos y los brazos embadurnados de aceite y grasa.
–Vero, ¿pa qué te soy útil?
–Llama a Cobra, Chinito.
–Está chambeando, chiquita. ¿De qué se trata?
–Llámalo, pues Chino, estoy apurada, no me cojudees.
–Ya, ya, chibola, ahorita lo llamo –y murmuró algo más, quizás alguna grosería. Se dirigió a un carro, de esos grandes y viejos que se usan para hacer colectivo hoy en día. Debajo de él, con el rostro negro salió Cobra.
Mientras lo veía limpiarse un poco, Verónica recordó con nostalgia que el apodo le vino por una trasnochada comparación de él con un Silvester Stallone cholo en la película Cobra. Tenía una moto y usaba unos lentes de sol parecidos. También era uno de los jefes de la barra Alboroto Grone y era tratado como el men por los de su edad (veintitantos, más o menos) e incluso por algunos mayores.
Cuando se acercó a ella, ya tenía la cara limpia: de tez clara y suave a pesar del par de cortes (ni tan grandes ni tan chicos) que exhibía. La besó en los labios y pellizcó la cintura.
–Y flaquita, ¿ya te toca?
–Imbécil –respondió ella, riendo– ¿Mucha chamba?
–Allí, pues. Un tío me ha dejado su carro que está como para venderlo en piezas, y eso, y encima lo quiere para mañana.
–Oye, Cobra, sé que los viernes no solemos vernos pero ahora tengo un tono del colegio...
–Con los chibolos huevones.
–Sí, con los chibolos huevones. Yo no quiero ir, ya, pero es para recaudar fondos para la promoción y esas huevadas. Tuve que comprar un par de entradas obligatorias. Y hay un chibolo huevón que me acosa cuando toma y dice que no te tiene miedo cuando le hablo de ti, pero yo sé que con sólo verte allí parado junto a mí...
–Entonces, vamos.
Verónica no procesó bien las dos palabras. Se había quedado sin aliento por seguir el ritmo de sus justificaciones y su cara le quemaba. Quizás se hubiese puesto roja. Él la miraba y su mirada parecía alegre y sincera, bordeando la ternura.
–¿Estás diciendo eso o preguntándolo?
–¿Tú que crees? –la volvió a pellizcar. Le mordió un poco el labio–. Tengo ganas de bailar perreo contigo en ese tonito de mierda.
–Ya pues, buena voz.
–Pero déjame la tarjeta mejor. Voy a quedarme en el taller hasta las diez o más. Me cambio y voy para allá de frente para no buscarte tan tarde y que tu hermana o el baboso de su esposo me quieran hacer chongo.
–Ya pues.
Le dejó un pase y luego se despidieron. De regreso a casa, todavía las veredas eran iluminadas por el sol, sólo que esta vez, el sol se encontraba más bajo. Eso le daba más fuerza pero a la vez, confirmaba que estaba a punto de morir.
Al entrar a su casa, tras la puerta, todo eso quedaba fuera y reinaba una oscuridad entre cuatro paredes y ventanas empañadas, casi estériles.
 Jack Kerouac, el llamado “rey de los beatniks”, siempre fue un chico tímido e inseguro que anhelaba el éxito literario porque pensaba que sería la única forma en que el mundo lo llegase a aceptar. Hijo de emigrantes franco-canadienses de un pequeño pueblo en las afueras de Massachusetts, creyó que la beca que había ganado para estudiar letras en la universidad de Columbia, le aseguraría el principio de su sueño de convertirse en escritor famoso. Pero no tardó en estallar la segunda guerra mundial y en aparecer personajes como Allen Ginsberg y William Burroughs, que directa o indirectamente lo invitaron a experimentar el desarrollo de su vena creativa en escenarios muy alejados de las aulas.
Jack Kerouac, el llamado “rey de los beatniks”, siempre fue un chico tímido e inseguro que anhelaba el éxito literario porque pensaba que sería la única forma en que el mundo lo llegase a aceptar. Hijo de emigrantes franco-canadienses de un pequeño pueblo en las afueras de Massachusetts, creyó que la beca que había ganado para estudiar letras en la universidad de Columbia, le aseguraría el principio de su sueño de convertirse en escritor famoso. Pero no tardó en estallar la segunda guerra mundial y en aparecer personajes como Allen Ginsberg y William Burroughs, que directa o indirectamente lo invitaron a experimentar el desarrollo de su vena creativa en escenarios muy alejados de las aulas. En alguna parte del camino había dejado tanta energía, y voluntad que cuando el ansiado instante de vivir tranquilo y recoger los frutos de lo sembrado llegó, no tenía ni idea de donde se encontraba parado. Estados Unidos se caía a pedazos y Jack estaba colmado de fama y miedo. Lo que más pudo haberle afectado, quizás, fue la soledad. En vez de amigos verdaderos, tenía ahora compañeros de copas o colegas del mundillo intelectual que tanto despreciaba. En vez de una mujer que lo cuidase, estaba a merced de groupis que lo utilizaban, y una madre que fomentaba, cada vez más, su misoginia y complejo de Edipo .
En alguna parte del camino había dejado tanta energía, y voluntad que cuando el ansiado instante de vivir tranquilo y recoger los frutos de lo sembrado llegó, no tenía ni idea de donde se encontraba parado. Estados Unidos se caía a pedazos y Jack estaba colmado de fama y miedo. Lo que más pudo haberle afectado, quizás, fue la soledad. En vez de amigos verdaderos, tenía ahora compañeros de copas o colegas del mundillo intelectual que tanto despreciaba. En vez de una mujer que lo cuidase, estaba a merced de groupis que lo utilizaban, y una madre que fomentaba, cada vez más, su misoginia y complejo de Edipo .